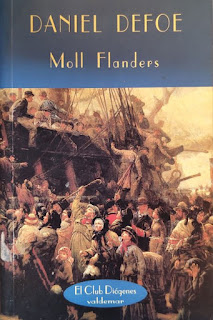Hace un par de años, movido por la nostalgia histórica además de la cinematográfica procedí a visitar la ciudad de Zamora, localidad que por desgracia y por avatares de la vida todavía no había tenido ocasión de hollar. El primer motivo es obvio para cualquier amante de la literatura y de la Historia, pero en cuanto a la segunda, a la relacionada con el Séptimo Arte, era una deuda pendiente que tenía desde hacía muchos muchos años. Dejen que me explique: siempre –ahora también- me han gustado las películas históricas, sobre todo aquellas largas y antiguas que veía de pequeño en mi casa y que Televisión Española echaba en Semana Santa o Navidad y que, aunque algunas fueran de cartón piedra y gestos impostados, removían el magín de mi joven imaginación. Una de aquellas super producciones es, sin duda alguna, El Cid (Anthony Mann, 1961) y de ella recuerdo que una de las escenas más memorables -entre otras muchas- era la del cerco al que Sancho II sometió a la ciudad de Zamora y en la que el traidor (o salvador) Bellido Dolfos asestó una puñalada traidora al rey castellano en una de las puertas o postigos ocultos que había en sus murallas. Pues bien, uno de los deseos ocultos que tenía al acudir a Zamora fue ver el escenario de ese cerco y sobre todo visitar el famoso postigo que tantas leyendas y canciones juglarescas dio al imaginario español. Para quien no lo sepa ese portillo sigue existiendo y está situado en una calle aledaña a la catedral. Siempre había oído hablar de él como el Portillo de la Traición, pero al acercarme de forma reverencial a sus piedras me llevé la sorpresa de encontrarme una placa que la motejaba como Puerta de la Lealtad y que Zamora le daba las gracias a Bellido Dolfos por haber matado al rey Sancho II y así haber librado a la ciudad sitiada. Como se puede ver, la línea distinción entre traición y lealtad es muy fina en nuestro país tanto en lo sentimental como en lo geográfico, cuestión de donde te toque, y que hoy todavía es latente en aquella ciudad bañada por el Duero.
Toda esta parrafada nostálgica que os he soltado tiene un por qué y como diría el famoso alcalde berlangiano de Villar del Río, dicha explicación que os debo, os la voy a pagar. Hace poco tiempo cayó en mis manos una novela histórica de Nieves Muñoz, Cantigas de Sangre (Edhasa, 2024), quien junto a Las damas de la telaraña (2022) y Las batallas silenciadas (2019) se está convirtiendo en una de las escritoras más prometedoras de nuestro escaparate literario. Pues bien acerca de la novela de la que os hablo he de señalar que nada más empezar a leerla ésta volvió a trasladarme de nuevo a ese mundo medieval, a esa memoria cinematográfica en la que a día de hoy todavía, cada vez que se habla de ese momento histórico, sigo poniéndole rostros de celuloide a los protagonistas siendo, por ejemplo, Rodrigo Díaz de Vivar nada menos que Charlton Heston, su esposa Jimena la impactante Sofía Loren, o Urraca la bellísima actriz francesa Genevieve Page. Y es que Cantigas de Sangre nos retrotrae al momento de aquel cerco a la ciudad leonesa de Zamora, aquella ciudad que según dice el romancero no se ganó en una hora. La acción de la novela de Nieves Muñoz principia nada más producirse la famosa Batalla de Golpejera (1072) en la que el rey castellano, Sancho II, vence a las huestes de su hermano Alfonso en la guerra fratricida que ambos sostienen derivada del reparto que había hecho su padre Fernando I de León. De resultas de ello Alfonso será exiliado a la taifa de Toledo provocando a la vez la revuelta de distintas ciudades leonesas, entre ellas Semura (la actual Zamora) donde se encuentra Urraca, otra hija de Fernando I, que había recibido esa ciudad bajo su cuidado. Y es ahí donde acuden las victoriosas tropas de Sancho II pensando en rendirla fácilmente, a sangre y fuego, pero lo que no saben es que ahí mismo se va a encontrar con una mujer de armas tomar que no se doblegará ante su hermano por muy rey castellano que sea. Como se puede ver, Cantigas de Sangre se mueve en el terreno de la historia pero también de la leyenda, como muy bien recalca la autora, del mito que pervive a través de los siglos. Asistimos por tanto a dicho asedio, a la ciudad de Zamora –la bien cercada- en donde Urraca, siempre leal a su hermano Alfonso, sabe resistir los embates de las tropas castellanas. Pero que nadie piense en una novela histórica donde todo sea impoluto, de cartón piedra, pues en aquellos días de asedio hasta la muerte de Sancho II en ese mismo año de 1072, el hambre será la constante en intramuros además del miedo que hay flotando en el aire debido no solo a que el enemigo salte las murallas sino también a los monstruos interiores que habitan entre los zamoranos.
A mi modo de ver, nos encontramos con una novela, que más allá del marco histórico y legendario en el que nos sitúa la autora también es, verdaderamente, una novela de personajes, de grandes figuras bien perfiladas que sustentan a ésta. Por un lado tenemos a la misma infanta Urraca que desde la lealtad que debe a su hermano Alfonso sabe que tiene que defender no solo una posesión regia o unos lienzos murales sino también a sus habitantes, a los que ha prometido mantener con vida frente a las espadas de los guerreros de Sancho II, figurando en su nómina nada menos que su caballero principal, Rodrigo Díaz de Vivar, el famoso Cid Campeador, o su familiar, en ese momento bisoño en las lides de combate, Alvar Fáñez. También otros destacan en intramuros como la judía Judit, médica que tiene cierto trasunto con la famosa galena Trotula de Salerno; el juglar nómada Elka que además de tañer su instrumento tiene la capacidad de sentir la naturaleza en su ser; la desdichada criazona Midueña; o incluso la figura de Bellido Dolfos, traidor o salvador según el prisma donde se mire. Esto es solo un pequeño ejemplo de los grandes personajes que aparecen dentro de esta novela histórica aunque sobre todo, por encima de ellos, al mismo nivel, creo yo, de la misma Urraca se encuentra la ciudad de Semura donde todos ellos forjaran su destino ante la amenaza de muerte que portan las cabalgadas del rey castellano.
Como ya he mencionado antes, la autora Nieves Muñoz, en esta su tercera novela se afianza como una gran escritora de la novela histórica actual. En este caso Cantigas de Sangre nos ofrece una parte de la historia hispana que ha traspasado el elemento histórico y ha llegado al campo de lo legendario y todo ello con una prosa limpia y bella, casi quirúrgica, sin retruécanos ni líneas en las que parezca que quiera darse importancia, como hacen otros escritores, pues en este caso la lectura fluye sin ningún problema haciendo que la lectura nos sea placentera a la vez que épica. Los personajes están bastante bien construidos y esto hace que nos situemos mejor en la trama de la novela. Y también destaca el conocimiento que la autora tiene del momento sobre el que escribe, es decir que se ha documentado bastante bien para no dejar ningún cabo suelto, a lo que se le añade la casi ausencia de presentismos tan, desgraciadamente, palpables en la novela histórica hispana. En definitiva, Cantigas de Sangre, es una novela muy entretenida, un relato fidedigno y tremendo de otros tiempos donde la espada y el fuego estaban a la orden del día, pero en los que a veces la lealtad se erigía como rompeolas frente a los odios fratricidas.
También podéis leer mi reseña en la página de Hislibris: https://www.hislibris.com/cantigas-de-sangre-nieves-munoz/?replytocom=482826#respond